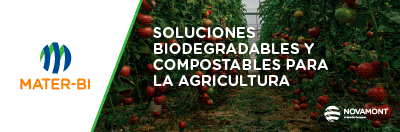«Clamábamos por tomates con sabor y nos han escuchado»
Así lo afirma Mercedes Cebrián en este artículo publicado en El País Semanal. Recuerda cómo hace años la frase "los tomates no saben a nada" se repetía como un mantra.
Comparte

Hoy, sin embargo, los tamaños, colores y sabores de esta hortaliza se multiplican de forma exponencial en los lineales y fruterías, y Cebrián echa en falta mayor comunicación e información sobre cada una de las infinitas variedades que, a veces, abruman y confunden al consumidor.
Reproducimos, a continuación, el artículo de El País Semanal.
De los tomates que no sabían a nada a las estanterías llenas de variedades
Durante años, la frase “los tomates no saben a nada” se convirtió en un clamor. Ahora, las fruterías exhiben variedades de todos los tamaños, colores y orígenes. Hasta de Japón.
Transportémonos a la Europa del siglo XV: una época fastidiosa llena de inquisidores en la que —y esto es lo peor— ni siquiera era posible darle gusto al paladar con un salmorejo, una ratatouille o una pizza Margherita. Una Europa, en definitiva, que no conocía aún las muchas alegrías que le proporcionaría después el tomate. Pero eso sucedió antes de 1492, y hoy, tras el desembarco de esta hortaliza procedente de América, las fruterías de por aquí cuentan con una población tomatera inusitadamente variada. La pregunta es cómo hemos llegado a este multiculturalismo en lo referente a este producto.
Yo, que no distingo entre un melocotón y una nectarina, me encuentro perdida en esta algarabía vegetal. A veces, incluso, añoro la sencillez de la década de los ochenta del siglo pasado, cuando los únicos frutos representantes en los mercados de la Solanum lycopersicum o tomatera eran los tomates rojos corrientes y, con suerte, los tomatitos cherry, con su aspecto de nariz de payaso. Creíamos ser felices troceándolos en la ensalada o escaldándolos para sofreírlos cuando la aseveración “los tomates ya no saben a nada” pasó a ser clamor popular. “Esto que hay ahora no son tomates”, se oía constantemente por ahí. Y era cierto que tras su color bermellón solo se escondía una pulpa sosa e inodora. La industria alimentaria se había puesto tapones en los oídos y desoía por completo las peticiones y deseos de los consumidores de tomates, colectivo del que soy miembro vitalicio.
Durante años nos instalamos en una frustración casi crónica al respecto, pero un buen día se obró el milagro: llegaron a las fruterías los tomates verdes, sí, como los de la película estadounidense homónima. Y poco a poco fueron desembarcando los demás: el rosa de Barbastro, el raf, el mar azul, el black lover, el amela, el primora, el choco, el… ¡Basta! ¿Llegaré a conocerlos todos? ¿Sabré usarlos convenientemente?
Acomplejada por mi desconocimiento de las nuevas variantes de este fruto, visito El Colmado del Tomate, un establecimiento en Madrid que ofrece 15 variedades y que acompaña su venta con la de algún aceite para rociarlos o, más bien, para maridarlos, porque aquí, lo intuyo, estamos ante la élite de esta hortaliza. Mi curso acelerado de tomatología durante la visita incluye una cata posterior de seis variedades al volver a casa.
No sé si he aprobado la teoría y la práctica, pero algún progreso noto. Para empezar, de un plumazo he dejado de emplear la denominación “tomate para ensalada”. Ahora llamo a las cosas por su nombre: me estoy refiriendo a uno rosa de Barbastro. Y el mar azul, con ese tono violáceo como de sangre venosa, lo usaré siempre para acompañar la mozzarella (segundo mandamiento del Nuevo Testamento Tomatil). Su color es el resultado de una pequeña perversión genética: por su ADN corre un poquito de berenjena, pero solo en su piel, me cuenta la amable vendedora. De ello se deduce que, en esta y otras variedades de tomate, la tecnología alimentaria ha metido sus manitas para crear hibridaciones —ojo, no frutos transgénicos— que hoy también crecen en invierno: los 12,8 kilos que se come cada español al año (según un informe de alimentación elaborado por Mercasa en 2017) están, por tanto, garantizados. Más datos: Granada se ha convertido en el cuartel general del injerto, pues su clima templado facilita que crezcan muchas variedades como el amela —14 euritos el kilo: su semilla la traen de Japón— y el black lover. En el cabo de Gata crece el raf, cuyo acrónimo no procede de la Royal Air Force, sino que quiere decir “resistente al fusarium”, un tipo de hongo que ataca a estos y otros cultivos.
Es hora de celebrar sin esnobismos la vuelta de los matices de sabor a estas hortalizas; digamos adiós al erial bermellón que conocimos antes del cambio de siglo. Clamábamos por tomates con sabor y nos han escuchado, pero esta amplia oferta de frutos es producto de décadas de investigación y avances técnicos, todos ellos al servicio de los consumidores. En eso pienso con responsabilidad mientras me explota en la boca el sabor dulzón de un tomate amela de semilla japonesa criado en Granada.
Fuente: El País Semanal